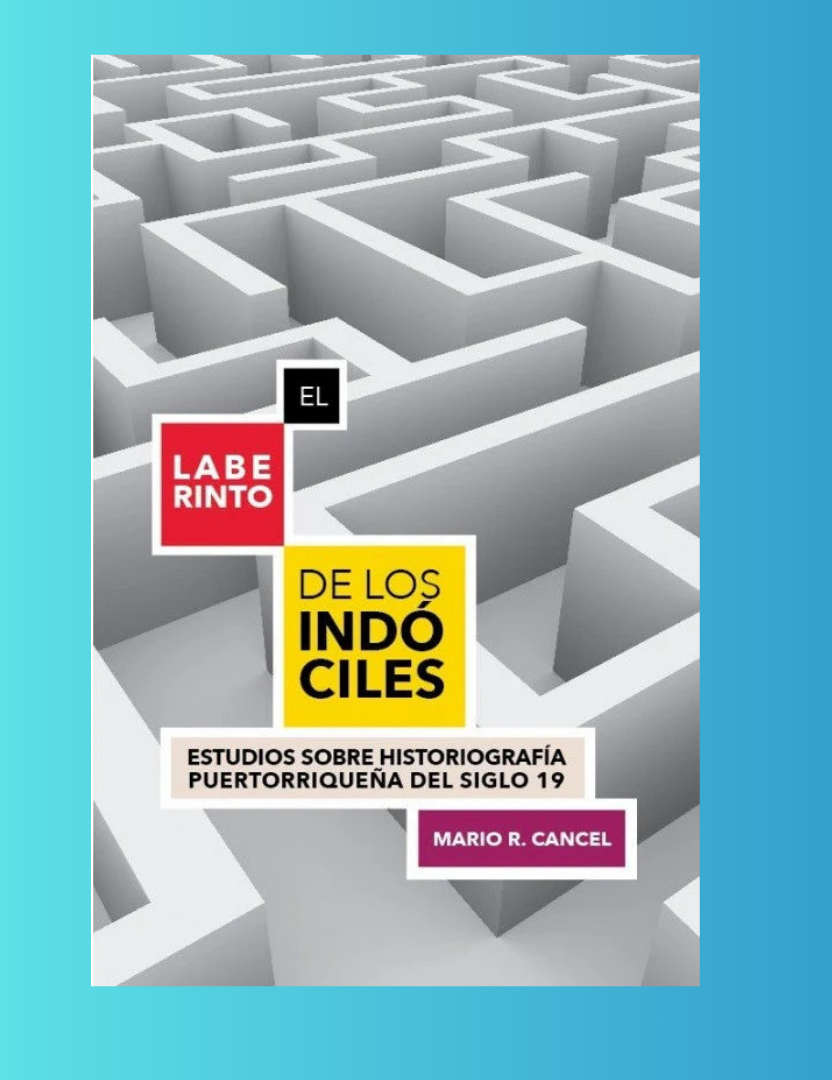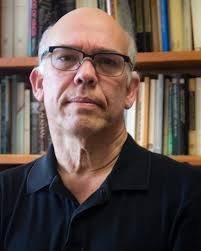Universidad de Texas, Austin
Al final de una reflexión sobre el rol social de archivos y museos vistos como entidades patrimoniales en Puerto Rico y el mundo occidental, nuestro Mario Cancel Sepúlveda comentaba cómo, tras haber sido contratado entre 1999 y 2002 para pasar censo de los documentos y objetos conservados en la Casa-Museo Aurelio Tió en San Germán, experimentó tal espacio como un “palimpsesto” de temporalidades inconexas y en pugna. Allí, según Mario, “convergieron numerosas y contradictorias formas de la memoria, residuos en el que convivían numerosos imaginarios dispersos en el tiempo y el espacio”. Recordando cómo, en años previos, tanto Aurelio Tió como sus herederos le habían negado permisos de acceso para consultar la papelería de Lola Rodríguez de Tió, Mario lamentaba cómo, hasta 1999, la casa y sus contenidos habían sido manejados “como el patrimonio privado de una familia y no como el potencial patrimonio de una sociedad o una nación”. Sin entrar en detalles, Mario se refería a la “feroz competencia” que hubo entre las generaciones más recientes de la familia “por la posesión de un bien cultural”, disputando cuál sería “la forma correcta de administrar la memoria histórica”. Al pasar revista de la heterogeneidad del acervo conservado, Mario indicaba que pudo detectar “ajustes de todo tipo” que le parecieron “emborronamientos y suplantaciones”. Y concluye: “Tesoros como estos ocasionalmente han sido puestos al servicio de los proyectos políticos de quien los posee”.
La relación indócil que tuvo Mario con esta institución tiene para mí una dimensión afortunada y hasta providencial porque fue en tal contexto cuando nos conocimos, nos hicimos colegas y amigos profundos. En 1999, tras mi promoción a catedrático en la Universidad de Texas en Austin, viajé a Puerto Rico para comenzar mis indagaciones en el enorme epistolario de Lola Rodríguez de Tió cuando éste pasó a estar bajo la custodia de la Universidad Interamericana. Fue parte de un proyecto sobre el rol constitucional de lo literario y lo fictivo en la formación de archivos subalternos y contrahegemónicos en territorios coloniales como Puerto Rico. Mi primer encuentro con Mario ocurrió pues cuando, junto a Juan González-Mendoza, fungía él como explorador de este “palimpsesto de historicidades” y auscultador de ese laberinto indócil en donde se habían fraguado tantas disputas por la memoria privada y pública, familiar y tribal, institucional y para-institucional, de nuestro país.
Comenzó entonces, si puedo apropiarme del título de gran libro de Maurice Blanchot, nuestra conversación infinita que procedía de mi hábito de ir a visitarlo religiosamente a su casa en Hormigueros en cada regreso a la isla. Cada año nos poníamos al día sobre la situación local y global, intercambiábamos impresiones, publicaciones y proyectos y nos transportábamos en el espacio y el tiempo debatiendo figuras literarias desde Lola Rodríguez y Alejandro Tapia hasta Robert Musil y James Joyce o repasando los forjadores de nuestra historiografía desde José Julián Acosta, Sotero Figueroa, Cayetano Coll y Toste y Adolfo de Hostos hasta maestros suyo como Loida Figueroa y Germán Delgado Pasapera, llegando hasta las últimas generaciones, sus agendas y guasábaras. Convocábamos a todas estas figuras acuciosamente como si se tratara de una sesión histórico-espiritista. No había tema que le fuera ajeno a Mario, ni límite a la generosidad, la agudeza y la enorme erudición crítica que compartía durante esos encuentros. Me complacía que siempre posteara con entusiasmo sobre nuestras conversaciones en la red.
Fui pues un testigo privilegiado de cómo Mario fue concibiendo, urdiendo y consolidando sus vastos y deslumbrantes proyectos investigativos mientras se desempeñaba como catedrático aquí en el recinto de Mayagüez. Vi cómo, a partir de su magnífica obra prima como historiador, su biografía sobre Segundo Ruiz Belvis de 1994, Mario fue confrontando y revisando la historiografía de corte proceratista, nacionalista y reverencial centrada en el siglo diecinueve, sobre todo en la gesta de Lares, analizándola sagazmente como una fascinante y aconteciente “mitología retrospectiva”, según el concepto de Hobsbawm. Vi cómo, en los trabajos recogidos en Anti-figuraciones de 2004, fue llevando a cabo indagaciones más innovadoras, inusitadas y a contracorriente de figuras menos conocidas como la teósofa Olivia Paoli de Braschi o ya reconocidas como Francisco Mariano Quiñones, pero vistas desde prismas insospechados. Vi cómo su familiaridad con las teorías posmodernas, la revalorización con el giro lingüístico del entramado narrativo en la episteme historiográfica y el anti-proceratismo predicado por los estudios culturales y las nuevas agendas feministas le llevaron a un cuestionamiento profundo de los principios patriarcales y paternalistas de la historiografía puertorriqueña en Historia marginales: otros rostros de Jano del 2007. Mario presentó el capítulo inicial de este libro en Austin en un congreso al que le invité en 2005.
Como si desbordar los horizontes convencionales de cómo pensar y armar la historia y la memoria en Puerto Rico fuera poco, vi también cómo su ilimitada avidez le indujo a continuar animando y documentando el quehacer literario contemporáneo como profesor y tallerista de Creación Literaria en la Universidad del Sagrado Corazón. Resultados de esta gestión fueron su estupenda colección de cuentos Intento dibujar una sonrisa (2005) y su omnívoro y visionario estudio Literatura y narrativa puertorriqueña: la escritura entre siglos (2007), en el que logró aquilatar los efectos de la globalización y la revolución informática y virtual en los imaginarios creativos. Mario comprendió como pocos las enormes implicaciones de los cambios de plataforma tecnológica para los hábitos y estrategias de publicación y diseminación tanto en lo literario como en lo histórico. Lo vi pues emprender sus trascendentales proyectos en línea, sus incansables y múltiples blogs y archivos virtuales en WordPress. Muchos de estos aún operan y siguen recibiendo visitas —“Lugares Imaginarios”, “Documentalia”, “Puerto Rico: su formación en el tiempo”, “Historiografía: La invención de la memoria”, entre otros. En el 2010 me reclutó para que participara como columnista en la revista virtual 80grados, gestión que le agradeceré por toda la vida. Como reconoció su fundador Luis Fernando Coss, cuando la misma cumplió diez años Mario había sido el autor con más textos allí publicados. En Claridad, por otra parte, Mario estuvo contribuyendo trabajos por más de cuarenta y tres años, desde marzo de 1981 en sus años como semanario en papel hasta julio de 2024 en su etapa virtual. Reconociendo su gran capacidad para el manejo y la proyección intelectual en las redes, en 2022 Roberto Alejandro lo contactó para que le ayudase a lanzar la importante revista virtual de análisis social y geopolítico, Siglo XXII.
En estos últimos años también lo vi gestar lo que considero será su obra cumbre y de mayor trascendencia, una trilogía de estudios críticos sobre historiográfica puertorriqueña. Dos de sus títulos ya se han publicado, El laberinto de los indóciles (2021) e Indóciles. Nueva visita al laberinto (2024). Mario pudo terminar el tercer volumen, que ahora revisan su compañera Mayra Rosario Urrutia y su gran colaborador José Anazagasty junto al historiador Marcelo Luzzi para su publicación. Esta trilogía representa a la vez una síntesis, un manifiesto y un testamento de su labor develando y calibrando los olvidos selectivos y estratégicos, los “ajustes de todo tipo” y “emborronamientos y suplantaciones” en las pugnas entre múltiples sectores e intereses sociales y políticos por el control de la memoria territorial que Mario captó al pasar censo de los documentos en la Casa-Museo Aurelio Tió. A tono con los teóricos de la posmodernidad, Mario comprendió que nuestra compleja memoria colectiva debe entenderse como un palimpsesto de intereses y temporalidades indóciles y enfrentadas, que nuestros archivos deben explorarse como un laberinto en donde todo intento de vislumbrar la soberanía según un solo prisma ideológico o visión oficial exclusiva –sea liberal, conservadora, autonomista, separatista, independentista o anexionista— seguirá zozobrando. A través de toda su obra historiográfica y crítica, Mario quiso contradecir–y logró liquidar– el diagnóstico terrible y fatalista que hizo René Marqués de la sicología del puertorriqueño dócil. Gracias a su indócil ejemplo, seguiremos cuestionando, descifrando y rearmando los dédalos de nuestra complejísima historia. Gracias a indóciles como Mario podremos dar, finalmente, con una salida a nuestro laberinto.
FIN