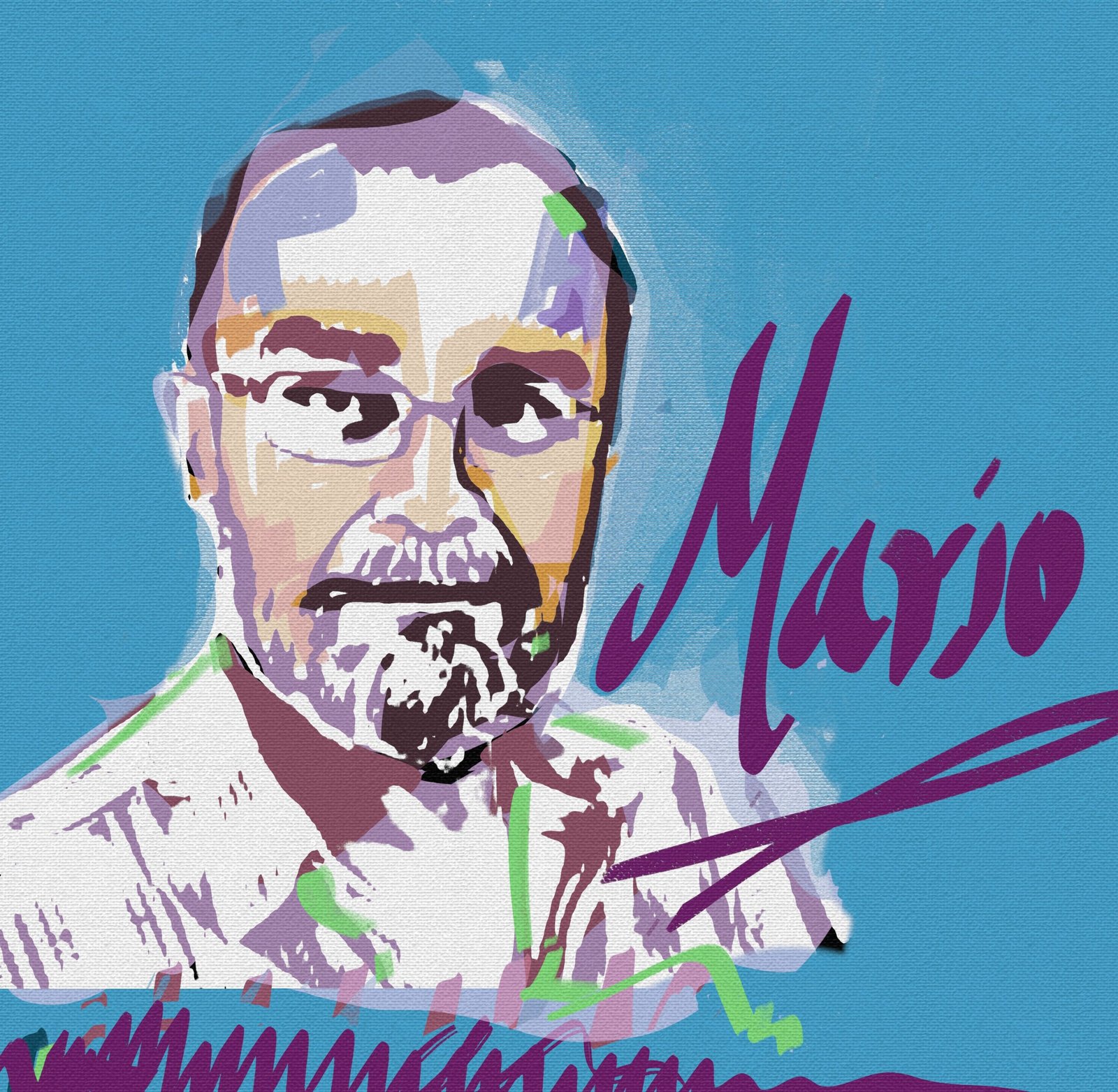Todos reconocemos a Mario R. Cancel Sepúlveda como un historiador extraordinario. Pero al nombrarlo como tal, circunscribirlo al campo de la Historia, podríamos soslayar sus encuentros e intercambios con otras disciplinas y áreas de estudio, incluyendo sus conexiones y familiaridad con las ciencias sociales. Obviar o evadir estas intersecciones en la obra de Mario sería negar su práctica y resguardo de la inter y transdisciplinariedad. Él exhortaba a los historiadores a darle a las historias y relatos contados fuera de su disciplina la misma medida de respeto que estos le brindan a las historias generadas desde la Historia. Y pedía, por supuesto, que los intelectuales de otras disciplinas respetaran de igual forma el trabajo de los historiadores.
Los vínculos de Mario con las ciencias sociales se debieron en parte a la singularidad de uno de esos lugares desde el cual él historiaba, desde el Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Allí tuvo contacto e intercambios intelectuales no solo con otros historiadores, sino además con académicos de otras disciplinas, como con sociólogos y científicos políticos. Además, Mario también completó su bachillerato en ese mismo departamento, así que como estudiante ya había tenido trato e intercambios con estudiantes y profesores de las ciencias sociales.
Estos vínculos tienen que ver, además, con el hecho de que este se formó como historiador en tiempos en que todavía los intercambios entre la Historia y las ciencia sociales eran numerosos y sus afinidades muy valoradas por muchos historiadores, en particular los practicantes de la nueva historia puertorriqueña, que, como los nuevos historiadores y los historiadores sociales alrededor del mundo, fueron influenciados por aquellas ciencias, en particular por la sociología, la economía y la geografía. Y en aquellos tiempos muchos científicos sociales también fueron influenciados por la Historia, como revela, por ejemplo, el desarrollo de la sociología histórica. Las relaciones entre estas disciplinas no siempre estuvieron libres de conflictos y debates y la discusión de las convergencias y divergencias entre estas es pretérita. En algunos casos esas polémicas se remontan a los orígenes mismos de algunas ciencias sociales, como es el caso, por ejemplo, de la sociología.

A pesar de estos lazos es importante señalar que Mario perteneció a una generación de historiadores que, aunque formados por los nuevos historiadores mirarían no tanto hacia las ciencias sociales sino más bien a otras disciplinas. Este fue el caso de la nueva historia, que en Puerto Rico llamaron la novísima historia. Mario, como otros en ese grupo, fue crítico del positivismo de la ciencia sociales, particularmente en sus formas cuantitativas, y su influencia en la Historia. Estos, como Mario, mirarían hacia la literatura, la crítica literaria, los estudios culturales, los estudios puertorriqueños, entre otros. Pero, su crítica no implicaba necesariamente un rechazo o rompimiento absoluto con las ciencias sociales, pues al final el llamado giro cultural también influyó sobre ellas, esto a pesar de la tremenda resistencia de los positivistas, post-positivistas y los llamados realistas, incluyendo a los realistas críticos. Mario, aunque ciertamente crítico, reconocía entonces el valor de las ciencias sociales al historiar.
Los vínculos de Mario con las ciencias sociales se debieron además a los temas que investigó a lo largo de su extraordinaria carrera. Mario estudió y estaba muy interesado en la historia de la Historia, la historiografía, la teoría de la Historia, la filosofía de la Historia, y la historia intelectual o de las ideas en general, por lo que no podía sino considerar las mencionadas convergencias y divergencias entre la Historia y las Ciencias Sociales, que son parte de la historia de la Historia como disciplina. Por ejemplo, Mario, en uno de sus últimos libros, Historiografía y Enfoques de la Historia discute el giro social en esa disciplina, vinculado a las mencionadas historias social y nueva historia, tema que también trata en Historias Marginales: Otros Rostros de Jano. Recuerdo que muchas de nuestras conversaciones giraron precisamente alrededor de las afinidades y discrepancias entre historiadores y científicos sociales según discutidas por diversos pensadores tanto en la Historia como en la sociología. Por ejemplo, lo hicimos varias veces con respecto a Eugenio María de Hostos, quien, en el Tratado de Sociología, se refiere a la relación entre la Historia y la sociología. También discutimos esas convergencias y divergencias en un contexto pedagógico, cuando ofrecimos juntos el curso de sociología Historia del Pensamiento Social. Mientras en el curso yo reconocía e instruía a nuestros estudiantes sobre la importancia del análisis histórico del pensamiento social, Mario hacía lo propio con respecto a la importancia del análisis social al historiar el pensamiento social. Mario estaba particularmente interesado en el pensamiento social como discurso, siendo este, como todo discurso, un acto comunicativo, y por eso mismo, social. Esto implica, por supuesto, que el discurso social está sujeto al análisis social o sociológico.
Pensar lo social no escapa las configuraciones sociales más amplias, las que inclusive lo constituyen, como ha demostrado la sociología del conocimiento. Es decir, comprender la forma en que los pensadores y estudiosos de lo social cavilan, elaboran y entrelazan ideas acerca de lo social, cómo lo describen y explican, requiere que ubiquemos ese pensar, su discurso social si se quiere, en el contexto de esas configuraciones sociales más amplias. Me refiero con estas configuraciones o contexturas al conjunto de actores sociales interdependientes que, entrelazados de formas no aleatorias, se relacionan, a veces en concordia y otras veces en conflicto. Es este contextualismo social, una práctica sociológica si se quiere, lo que caracteriza de muchas formas las aproximaciones de Mario al pensamiento y discurso social. Claro está, para él, esto acarreaba además ubicar el pensamiento social en la historia, examinar sus manifestaciones, continuidades y discontinuadas a través del tiempo. Se trataba, para usar su propia expresión, de “pensar históricamente” el pensamiento social.
Es precisamente eso lo que Mario propuso y practicó en sus lecciones para el curso Historia del Pensamiento Social. Lo expone en su introducción al curso, publicada precisamente bajo el título “Pensar Históricamente el Pensamiento Social,” en su blog para el curso. En este Mario propuso una serie de miramientos para la comprensión del pensamiento social validas en cualquier época, sociedad o unidad cultural y cuyo objetivo es “conocer las particularidades del mismo en cada una de ellas, y ser capaces de reconocer los parecidos y las diferencias que posee con el nuestro.” Primero, y para cada época, sociedad o cultura, Mario señalaba que debíamos conocer los aspectos más generales de un discurso social, es decir, ser capaces de definirlo de la manera más general y saber quiénes los generan, producen o emiten, a quién va dirigido, y los medios que usan quienes lo emiten para legitimarlo y hacerlo práctico. Segundo, debemos, afirmaba Mario, estudiar el contenido del discurso y determinar cómo se explica en este el surgimiento de una configuración u orden social, vinculado indudablemente al poder, y la forma en que esa estructuración social es legitimada. Por supuesto, eso requiere especial atención a las diferenciaciones sociales construidas, consolidadas y legitimadas por tal discurso, incluyendo por supuesto las diferenciaciones de raza, clase y género. Examinar estas diferenciaciones, que muchas veces toman la forma de un régimen de desigualdad, nos permite comprender cuáles son los márgenes y divisiones sociales y aproximarnos así a las relaciones de poder, y con estas a las instituciones políticas, incluyendo el Estado. Mario insistía en que no debíamos perder de vista esas relaciones e instituciones. Tercero, un paso evidentemente característico del análisis histórico, es el estudio del cambio en el discurso social. La clave de esto radicaba para Mario en establecer las diferencias entre equilibrio y desequilibrio, en comprender qué asuntos, según un discurso social, afirman la estabilidad o la inestabilidad de una formación social. Y añadía: “esa ha sido una de las preocupaciones fundamentales de todo Pensador Social porque, sobre la base de esa respuesta, se elaboran explicaciones en torno al cambio, es decir, la evolución o revolución de los órdenes sociales.” Esto significa además considerar discursos sociales alternativos y estudiarlos del mismo modo.
Aparte de sus estudios y enseñanza del pensamiento social, las investigaciones de Mario acerca de la cultura política de la intelectualidad puertorriqueña de la segunda mitad del siglo 19 y principios del siglo 20 también lo llevaron al estudio del pensamiento social, particularmente el sociológico, pues la sociología, nueva para aquella época, estuvo muy presente en la obra de varios intelectuales puertorriqueños, incluyendo a Eugenio María de Hostos y Salvador Brau, entre otros. Recuerdo que Mario muchas veces me exhortó a estudiar la sociología de estos intelectuales puertorriqueños, en particular la de aquellos que, aunque no fueron entrenados formalmente en esa disciplina, la practicaban de alguna manera.
Mario también practicaba algo de sociología al estudiar la biografía de los intelectuales puertorriqueños. Como he dicho para otras audiencias y lectores, los estudios biográficos de Mario, en particular de los próceres puertorriqueños, iban dirigidos a examinar aquellos aspectos desatendidos o encubiertos de esas personas en la historia tradicional y oficial. Además, se trataba para él de contrarrestar la sacralización y mitificación de aquellos próceres, de devolverles su humanidad. Y restablecerles su humanidad es ubicarlos en su contexto social, situarlos en las mencionadas configuraciones sociales más amplias, en el tejido de sus relaciones con diversos actantes sociales, que de formas directas o indirectas afectaron la praxis de aquellos sujetos. Mario lo hizo con diversos próceres como Segundo Ruiz Belvis, Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Pedro Albizu Campos, y muchos otros.
Hay mucho más que podría decir sobre Mario y las ciencias sociales. Mis palabras solo recogen una pequeña muestra de los encuentros e intercambios de este historiador con las ciencias y pensamientos sociales, que fueron muchos. Y no podría ser de otra manera, pues pensar históricamente lo social—y diría que la Historia es historia de lo social desde el presente—y hacerlo bien, como Mario, requiere de esos encuentros e intercambios. El referente del historiador es al final lo social, lo que estudia, diría Mario, desde su presente. En efecto, el pensar histórico, incluyendo el de Mario, nos revela, entre muchas cosas, que la sociedad siempre está siendo hecha, deshecha o mantenida en su lugar por actantes sociales relacionándose de muchas formas, que el presente social fue más o menos distinto en el pasado y que este puede ser reproducido o inclusive rehecho para ser, aunque no sin tremendas dificultades, muy distinto en el futuro por hacerse todavía. Y así es, nuestros relatos de la historia no escapan el presente social y en nuestro devenir, tampoco lo harán los presentes por venir.
FIN